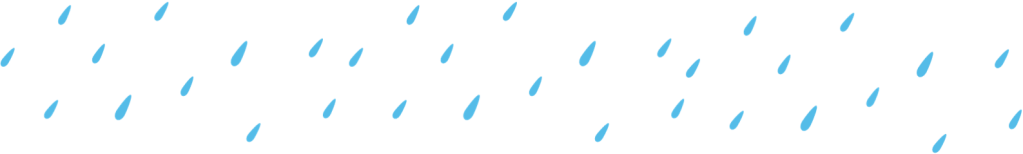Por Maggo Rodríguez
PARALELAS
Llovió, lo suficiente para crear grandes espejos en los charcos, difuminados por el andar citadino. Me dejé vencer por el aplastante peso de un sueño propiciado por los ires y venires de la semana. Al llegar a casa, tomé el cojín de terciopelo azul y me recosté en la cama. Cubriéndome la espalda, Chester también lo hizo. Su cola peluda me golpeaba, estaba contento, yo también, pero rendida; su calor me arrulló y al cabo de un par de horas, desperté para tomar la segunda ducha del día.
Jamás me había detenido a oler la fragancia de coco del jabón, sentí cada gota de la regadera, la espuma corría por la coladera, los dedos de mis pies se arrugaban. Regresé a la habitación envuelta en tres toallas distintas y en el pensamiento de que esta vida no era suficiente para esperar tu llegada.
Entonces vi que el cielo me había dejado un regalo: una luz intensa se asomaba, quería pasar. Abrí el ventanal y el cuarto se llenó de un naranja luminoso, muy vivo. Lloré, en silencio, porque la belleza de aquel sol abriéndose paso por entre las grises nubes no lo veía desde algún tiempo atrás.
Me permití el silencio, la soledad, la intensidad de ese momento y pensé en ti, en lo maravilloso que sería compartir el momento. Le pido al Creador que te bendiga, que nunca te falte el alimento, ni un techo ni una mano amiga; que no pases frío, penas o carencias; que conozcas el amor que mereces, aunque no sea el mío.
Me quedé contemplando ese instante, hasta que el naranja se combinó con tonos violetas y finalmente salió la primera estrella. Seguí pensando en ti, en la soltería de mis años, en tu pecho ausente; en tus manos que no tomaré, en los ojitos tuyos que sólo en sueños puedo ver. Esta tarde te la dedico a ti, mi amor, aunque nunca te llegué a conocer.

ASÍNTOTAS
Con esperanza de un mejor mañana, la chica de esta historia salió del barrio, porque era un camino eterno el que hacía para llegar al trabajo y porque quería salir de fiesta y a los muchos cafés y restaurantes de la zona centro de su ciudad.
Pero como dice el dicho, uno pone, Dios dispone y el diablo lo descompone, y sus planes no salieron del todo bien. El departamento que había rentado con un par de amigas tenía muchas goteras y al arrendador no le daba la gana arreglarlas.
El trabajo marchó bien los primeros años, pero uno de los accionistas decidió pasar el resto de su vida en las Bermudas y la empresa se vino abajo. Como liquidación, le dieron una miseria y diez galones de aceite sintético para carro. Después de eso, un proyecto tras otro terminaba más pronto de lo que hubiera querido. Entonces regresó al barrio, casi en bancarrota, a los departamentos de la vieja María, tan sólo a media cuadra de su antigua casa.
Un día, una tormenta inundó media ciudad, aquello era un caos: autos detenidos, enormes filas en el tren, gente empapada hasta los calzones, árboles caídos, semáforos apagados y una incalculable cantidad de colonias sin luz y la suya no se salvó. Llegando a su hogar, con sus botas favoritas arruinadas, notó que alguien tenía problemas para encender su vehículo, “así suena cuando le hace falta aceite”, le había dicho su jefe en una ocasión.
Pensó que sería bueno ayudar a esa persona, total, ella no tenía carro para usar sus diez galones de aceite. En la oscuridad, los faros de aquel vehículo deportivo no dejaban ver el rostro del conductor aparcado frente a su departamento, que no era otro que Rodrigo, un vecino de cuya sonrisa siempre estuvo enamorada.
A partir de entonces, por mera casualidad o por malas intenciones, ambos se encontraban más seguido. Él dejaba su carro en el mismo lugar, siempre; ella, procuraba salir a la misma hora. Primero cordiales saludos; ya con más confianza una platicadita de diez minutos, después ya fueron unas caguamas banqueteras, risas y charlas en altas horas de la noche.
Había señales, cada vez ella se emocionaba un poco más. Hasta ese sábado. Escuchó el motor del deportivo, lo identificaba perfectamente; pero al mirar el reloj el horario le pareció poco usual. Abrió la ventana, vio a Rodrigo descender, acompañado por una mujer. Su corazón se estrujó, salió disimulando como que iba a comprar algo a la tienda. Él, con un tono un tanto nervioso, la saludo y le presentó a Helena, su esposa.
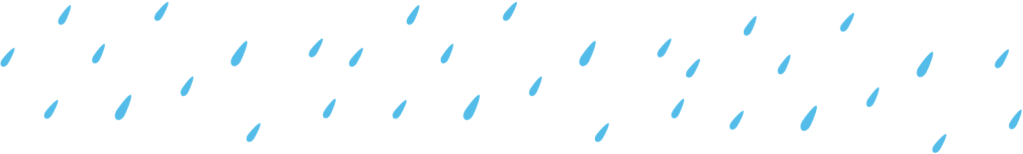
TANGENTES
Pronto llegó el día del festival. Bandas poco conocidas de adolescentes iniciaron la velada, llenando de energía a una pequeña multitud. La pasión se les desbordaba al manipular los bajos, guitarras y baterías. Ahí supe que, de algún modo, el amor estaba en el aire.
Fui apartando lugar. Estaba rodeada de familias con integrantes de hasta tres generaciones; chamarras de cuero, botas con estoperoles, carteras con cadenas colgantes y parejitas de personas adultas, con canas y muchas arrugas, tomadas de la mano, vestidas de negro, esperando ansiosos la salida de Alex Lora. ¡Qué afortunados que eran al compartir la vida, rockeando hasta el fin!
Mis amigas llegaron. La tarde pasó con bandas que lo entregaron todo, hasta que, ya entrada la noche, las luces del escenario se tornaron verde, blanco y rojo. Eso anunciaba a la estrella principal… estrellas… no había ni una.
Entonces un relámpago iluminó todo el recinto. El cielo amenazaba con descargar su furia sobre nuestras cabezas ancladas a un campo abierto. Debimos sospecharlo, el calor de la tarde que habíamos sobrellevado con un par de litros de cerveza anunciaba algo y no lo vimos venir.
Pero eso ya no le importó a la multitud cuando la voz aguardentosa de Alex, ícono del populacho del centro de país; amado por unos, despreciado por otros, adorado entonces por nosotros. Cantábamos a todo pulmón, coreábamos bajo su instrucción. Miré por un momento a mis amigas y casi lloro, me enterneció verlas contentas, cantando, brincando, vivas, un lujo en estos días.
La primera gota que golpeó la nuca y me sobresaltó un poco cuando bajó por mi espada, estaba helada. Después de ella, las demás tejieron una fina cortina de agua. La Concha Acústica de la ciudad de Guadalajara era testigo de aquella lluvia tan constante, estrepitosa y densa que empapó a los asistentes.
No hubo mucha suerte, si no te mojabas la cabeza, era seguro que terminarías con el agua hasta los tobillos. Pero nosotras nos quedamos, como muchos, ahí, frente al escenario, cantando a todo pulmón “soy un perro negro y callejero” o la parte del coro de “esta triste canción de amor”. La gente bailaba en la lluvia, bajo un hechizo.
Sonaron entonces los acordes de “Las piedras rodantes”. Nuestras miradas se encontraron. Tú ya estabas sin camisa, la traías en una mano. Te distinguí a la perfección, pude ver tus ojos, tu sonrisa, tu torso sin tatuaje alguno. Corrimos uno hacia el otro, en un abrazo que se nos había prometido en otra vida; reímos, como diciendo “aquí estabas, ¡por fin te encontré!”. No sabía tu nombre, no lo necesitaba, era como si te conociera de toda la vida.
Tuvieron que apagarle el micrófono a Alex Lora porque ya estaba en riesgo. Los cables e instrumentos todavía tenían luz, no era seguro permanecer en el escenario. Nosotros, por nuestra parte, gritamos, nos miramos, reímos una y otra vez, sin soltarnos de la mano, abrazándonos de vez en cuando, mirándonos fijamente.
Ese momento iba a sellarse en un beso cuando una de mis amigas me tomó del brazo y me preguntó si te conocía. Por inercia le dije que no. Tus amigos te retiraron del lugar, jalándote del cinturón. Te me perdiste entre la gente.
Las luces se encendieron en su totalidad; una voz en off agradeció nuestra presencia y nos invitó a salir del lugar. Ya sin lluvia, las chicas y yo exprimíamos nuestra ropa mientras caminábamos a la salida poniente, por el estacionamiento.
He leído un poco acerca de música, de lo que provoca y, en un buen libro, encontré que eso que vivimos, los músicos le llaman “flujo social”: Corazones latiendo al mismo ritmo por la música escuchada. A mí no me gusta ese término tan gris, yo prefiero llamarlo magia, prefiero decirle amor.